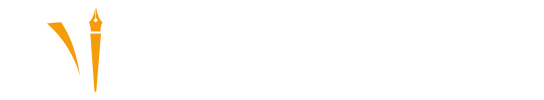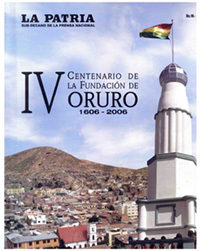La dÃĐcada de 1980 quedÃģ marcada como la âdÃĐcada perdidaâ de AmÃĐrica Latina. Crisis de deuda, economÃas paralizadas e inflaciones desbordadas arrasaron con salarios, ahorros y expectativas en casi todos los paÃses de la regiÃģn. Bolivia, PerÚ, Brasil, Venezuela, Ecuador y Colombia vivieron espirales que evidenciaron los lÃmites del estatismo, el gasto pÚblico sin control y las recetas inspiradas en el socialismo, abriendo paso a un nuevo paradigma: apertura econÃģmica, libre mercado y reformas liberales adaptadas a la globalizaciÃģn emergente.
En ese contexto, VÃctor Paz Estenssoro, en su Último mandato (1985â1989), comprendiÃģ con claridad el momento histÃģrico. Bolivia no podÃa seguir atrapada en esquemas agotados. âAdvertimos un tiempo de cambio en el mundo y no hay manera de ignorarloâ, afirmaba, consciente de que las transformaciones polÃticas, econÃģmicas y tecnolÃģgicas exigÃan actualizar el rumbo. Pretender vivir al margen de esa realidad era condenar al paÃs al aislamiento y la ruina. Con esa visiÃģn impulsÃģ el Decreto Supremo 21060, que sentÃģ las bases de la estabilizaciÃģn macroeconÃģmica y alineÃģ a Bolivia con las corrientes globales de su tiempo.
El propio Gonzalo SÃĄnchez de Lozada, entonces ministro de Planeamiento y ejecutor de la medida, lo resumiÃģ aÃąos despuÃĐs: âEl 21060 no surgiÃģ de la improvisaciÃģn, sino de un trabajo coordinado y urgente para frenar la inflaciÃģn, reactivar la economÃa y fortalecer la democraciaâ. La receta incluyÃģ decisiones drÃĄsticas: liberaciÃģn de precios, cierre de operaciones deficitarias en la minerÃa, racionalizaciÃģn del gasto pÚblico y mecanismos de compensaciÃģn social. Fue, en suma, un acto de liderazgo que evitÃģ el colapso del paÃs.
MÃĄs allÃĄ de cualquier debate ideolÃģgico, la crisis era insoportable. Recuerdo, de niÃąo, cÃģmo mi padre me hacÃa subir a una gaveta repleta de billetes que cada dÃa valÃan menos. AÚn guardo en la memoria los fajos grises de 1.000 pesos con la imagen de Juana Azurduy de Padilla, ahorros que cada dia valÃan menos. Un simple soldadito de plÃĄstico triplicÃģ su precio en apenas tres dÃas, de 100.000 a 300.000 pesos bolivianos. La inflaciÃģn no era una cifra en los periÃģdicos: era un monstruo que devoraba la vida cotidiana.
El desabastecimiento completaba la pesadilla. A las cuatro de la maÃąana acompaÃąaba a mi madre a hacer fila por un kilo de carne; en casa se comÃa pan de mala calidad hecho con afrecho; y para conseguir gas debÃa sentarme sobre una garrafa durante horas de espera. La crisis tambiÃĐn afectÃģ la educaciÃģn: en 1984, en primer aÃąo de primaria, apenas hubo 43 dÃas de clase por continuos paros en demanda de incrementos salariales. Solo la vocaciÃģn de una maestra, que llevÃģ a su casa a tres de sus alumnos âyo entre ellosâ para enseÃąar a leer y escribir, mitigÃģ en parte aquel vacÃo escolar.
Revisando periÃģdicos de 1985 me impactaron los titulares: tasas de interÃĐs bancarias de 1834 % anual âes decir, casi 19 veces el depÃģsito en un aÃąo en tÃĐrminos efectivosâ y precios de la canasta familiar, supuestamente controlados, que cambiaban a diario. Bolivia dependÃa del estaÃąo, cuyo colapso dejaba al paÃs sin margen de maniobra.
A esto se sumaban distorsiones heredadas de aÃąos previos. Entre 1976 y 1985, la subvenciÃģn a los carburantes incentivÃģ el contrabando hacia paÃses vecinos. El 11 de septiembre de 1984, tres cisternas fueron sorprendidas en Paraguay con la complicidad de funcionarios de YPFB, no siendo el Único caso. Ese mismo aÃąo, la producciÃģn de petrÃģleo cayÃģ y YPFB vendÃa a pÃĐrdida, lo que estimulaba el despilfarro, el contrabando y debilitaba las finanzas estatales.
La situaciÃģn era crÃtica: el desempleo urbano llegÃģ al 10,64 %, la universidad exigÃa mayores fondos al Estado y el empresariado acusaba al modelo estatista de haber provocado la crisis. En ciertos cÃrculos se hablaba incluso de la inviabilidad del paÃs y de su eventual fragmentaciÃģn entre naciones vecinas. La hiperinflaciÃģn no solo destruÃa la economÃa, sino que ponÃa en duda la continuidad misma del Estado boliviano.
Fue en ese abismo cuando el DS 21060 marcÃģ un punto de quiebre. Con la introducciÃģn del boliviano se frenÃģ la inflaciÃģn, los mercados recuperaron abastecimiento y retornÃģ un mÃnimo de certidumbre. Sin embargo, la estabilizaciÃģn tuvo un alto costo social: el despido (relocalizaciÃģn) de 23.000 mineros y el congelamiento de salarios por cuatro aÃąos.
Hoy, casi cuatro dÃĐcadas despuÃĐs, el 21060 sigue siendo un tema incÃģmodo. Mientras en Argentina el plan de ajuste de Javier Milei genera debate y cobertura mediÃĄtica, en Bolivia la memoria del 21060 permanece oculta bajo prejuicios y discursos simplistas. Con todas las diferencias de escala y contexto, el decreto boliviano resultÃģ mÃĄs exitoso en estabilizar la inflaciÃģn que muchas recetas actuales en la regiÃģn. Pero su historia quedÃģ relegada: no habÃa redes sociales, ni un aparato comunicacional que lo difundiera, ni un paÃs con la centralidad mediÃĄtica de Brasil o Argentina.
En una reflexiÃģn reciente, SÃĄnchez de Lozada evaluÃģ los cuarenta aÃąos del decreto con sobriedad: reconociÃģ aciertos y limitaciones, pero enfatizÃģ que, sin ÃĐl, Bolivia habrÃa colapsado. Esa visiÃģn contrasta con el discurso del MAS, que durante dos dÃĐcadas caricaturizÃģ el 21060 como sÃmbolo de âsumisiÃģn neoliberalâ, negando un debate mÃĄs profundo.
El balance, a estas alturas, exige justicia histÃģrica. Reconocer el mÃĐrito de VÃctor Paz Estenssoro, Gonzalo SÃĄnchez de Lozada, Juan Cariaga y del equipo tÃĐcnico que detuvo la hiperinflaciÃģn no significa ignorar los lÃmites del modelo. El DS 21060 fue un acto de coraje que marcÃģ la lÃnea entre el caos y la supervivencia nacional. Negar su aporte es distorsionar la historia. Recordarlo no es nostalgia: es una advertencia. Cuando se pierde el rumbo econÃģmico, son siempre los ciudadanos quienes cargan con las consecuencias.