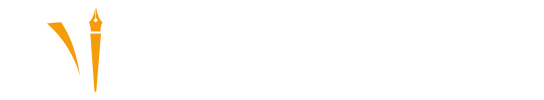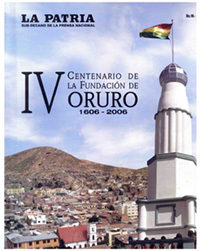Por: Diego M. Raus / LatinoamÃĐrica21
La polÃtica y, por ende, los gobiernos que se suceden elecciÃģn tras elecciÃģn, tiene la funciÃģn de resolver los problemas coyunturales y estructurales de una sociedad. Los problemas que atraviesa una sociedad en una coyuntura electoral se definen en ese presente a la vez que se arrastran cuestiones que vienen del pasado. Se trata de cuestiones que, acorde a su duraciÃģn e impacto, a veces determinan situaciones crÃticas aunque parezcan expresarse en un presente polÃtico.
Este cruce entre cuestiones estructurales, es decir, cuestiones que permanecen, se redefinen y acumulan, y problemas que parecen ser solo una expresiÃģn del presente, es lo que confiere los nudos ÃĄlgidos a la polÃtica. Para las sociedades, son temas presentes que el gobierno electo debe resolver. Pero para los gobiernos, se trata de temas arduos que cuesta desentraÃąar y mucho mÃĄs explicar a la sociedad. Se trata de un entrecruzamiento complejo entre la gestiÃģn del futuro cercano y el imaginario social y polÃtico de la ciudadanÃa, o al menos de la ciudadanÃa que se involucra en la polÃtica.
Las culturas polÃticas que las sociedades van trazando generaciÃģn tras generaciÃģn, juegan un rol importante al definir y situar esos imaginarios en el continuo histÃģrico de cada paÃs.En Argentina, la gestiÃģn de los problemas que aparecen en un presente polÃtico electoral, se definen desde un imaginario basado en el pasado para luego proyectarse a futuro. Este es un problema polÃtico importante para los gobiernos de turno.
Los problemas que Argentina arrastra hace aÃąos, claramente expresados en ciclos econÃģmicos no virtuosos y su impacto en las cuestiones sociales mÃĄs ÃĄlgidas como el empleo, distribuciÃģn del ingreso o bienestar social, se piensan y definen desde un imaginario del pasado donde esa relaciÃģn entre economÃa y bienestar social se habÃa resuelto positivamente. Es decir, los aÃąos del peronismo. DespuÃĐs de todo, un eslogan clÃĄsico de la polÃtica argentina es: âLos aÃąos mÃĄs gloriosos fueron peronistasâ.
Si la cuestiÃģn es la economÃa y el eterno ciclo irresuelto entre crecimiento y recesiÃģn, el discurso apela a las dÃĐcadas en las que habÃa polÃticas industriales, empresas pÚblicas proveedoras de infraestructura, importantes empresarios nacionales, inversiones pÚblicas y privadas. Si el tema es el progresivo aumento del desempleo y la informalidad laboral, se recurre a un pasado de pleno empleo, convenios colectivos, formalidad laboral y salarios suficientes. Cuando nos enfocamos en la cuestiÃģn social, nuevamente la imagen retrocede a ÃĐpocas de pobreza prÃĄcticamente insignificante, movilidad social, bienestar progresivo y generalizado.
La misma lÃģgica se repite al analizar las profundas deficiencias institucionales que afectan al paÃs desde hace dÃĐcadas. Ãmbitos como la educaciÃģn pÚblica, las universidades, la salud, la vivienda y el cuidado de las infancias muestran un deterioro evidente, producto del mal funcionamiento del Estado. Pero antes de centrarnos en una reforma estatal que fortalezca polÃticamente y financieramente su estructura institucional, volvemos a pensar en los tiempos en los que habÃa salud pÚblica de calidad para todos, las escuelas ofrecÃan educaciÃģn real y movilidad social, las universidades formaban profesionales para el desarrollo nacional, y el crÃĐdito estatal impulsaba obras de infraestructura y ampliaba el acceso a la vivienda.
La memoria histÃģrica es un dispositivo polÃtico de primer orden en tÃĐrminos de impulsar demandas de la sociedad hacia la polÃtica y comprometer a ÃĐsta con el bienestar pÚblico. El problema es cuando esa memoria se cristaliza y se utiliza como vector Único de direccionamiento de la polÃtica. Los problemas polÃticos del presente exigen un diagnÃģstico temporal acorde para proyectar, desde ese estado y posibilidad de cosas, un futuro posible de reordenamiento y mejora.
Esta es una de las claves de la polÃtica argentina. La variable principal no es gestionar los problemas que una y otra vez se repiten definiÃĐndolos en sus caracterÃsticas y relaciones causales contemporÃĄneas, sino volver a un pasado lejano donde esas cuestiones se resolvieron dentro de determinaciones internas y externas que se volatilizaron hace dÃĐcadas. El resultado neto, gobierno tras gobierno, es la frustraciÃģn social y una vuelta a empezar.
Esto no quiere decir que los gobiernos operen dentro de esa lÃģgica en tÃĐrminos de negociaciones, acuerdos y diseÃąo de polÃticas pÚblicas. Pero sÃ, gran parte del imaginario social, se posa no en el resultado posible de esas polÃticas, sino en lo que debiera ser ya que asà alguna vez fue.
En el contexto latinoamericano actual, donde la polÃtica comparada ofrece un instrumental metodolÃģgico de primer orden para analizar situaciones nacionales, pero con la prudencia de no minimizar las enormes diferencias, un contraejemplo es la polÃtica brasileÃąa. Si bien la complejidad de la polÃtica brasileÃąa es aÚn mayor, dado su rol regional y geopolÃtico, esta se resuelve absolutamente imaginando el futuro. Un futuro que cambiarÃĄ si a la definiciÃģn presente de una cuestiÃģn especÃfica se le aplican las recetas -polÃticas pÚblicas- diseÃąadas.
QuiÃĐn sabe si esa modalidad polÃtica de tratar los problemas sea la mÃĄs efectiva. Pero, aunque no de los resultados esperados, probablemente no genera la frustraciÃģn que produce esperar que en el futuro las cosas sean como en el pasado.
Diego M. Raus es director de la Licenciatura en Ciencia PolÃtica y Gobierno de la Universidad Nacional de LanÚs. Profesor titular de la Facultad de Ciencias Sociales de la Univ. de Buenos Aires (UBA). Licenciado en SociologÃa por la UBA y en Ciencia PolÃtica por Flacso-Argentina.