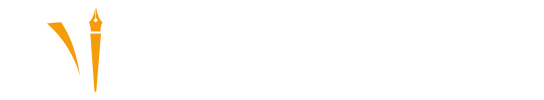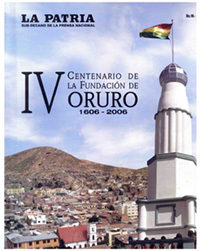Por: Miguel Angel Amonzabel Gonzales
Desde 2006, con la llegada del MAS al poder, Bolivia adoptÃģ un modelo estatal que buscÃģ integrar a sectores histÃģricamente excluidos âcampesinos, indÃgenas y trabajadores informalesâ en el centro de la polÃtica. La nueva ConstituciÃģn y el Estado Plurinacional simbolizaron una ruptura con la democracia liberal, priorizando el diÃĄlogo con organizaciones sociales. No obstante, tras casi dos dÃĐcadas, esta apuesta derivÃģ en una crisis de representaciÃģn, cooptaciÃģn institucional y deterioro de la vida ciudadana, evidenciando que la promesa de democratizaciÃģn desde abajo terminÃģ desvirtuada.
En este nuevo orden polÃtico, los sindicatos no solo se fortalecieron como intermediarios ante el Estado, sino que adquirieron cuotas de poder decisivas. Algunos, como las federaciones cocaleras, los gremios de comerciantes o los sindicatos del transporte, dejaron de cumplir su rol clÃĄsico de defensa laboral para convertirse en actores con control territorial, econÃģmico y polÃtico, muchas veces sin supervisiÃģn estatal ni mecanismos claros de rendiciÃģn de cuentas.
El sindicato cocalero del Chapare ilustra cÃģmo una organizaciÃģn social puede transitar de actor reivindicatorio a poder fÃĄctico. Nacido en los aÃąos 80 como respuesta a la represiÃģn contra los cultivos de coca, utilizÃģ bloqueos como herramienta de presiÃģn hasta convertirse en una fuerza polÃtica que catapultÃģ a Evo Morales a la presidencia. Con el tiempo, su poder transformÃģ al Chapare en un enclave donde el Estado es marginal: la ley se aplica a conveniencia, la PolicÃa apenas opera y el control real recae en los sindicatos. Lo que comenzÃģ como una causa campesina legÃtima mutÃģ en una estructura paraestatal que reemplaza al Estado de derecho en la vida cotidiana de la regiÃģn.
Los sindicatos campesinos han actuado como brazo polÃtico del MAS, realizando labores de inteligencia social, propaganda y adoctrinamiento. Sus estructuras han servido como cantera para cuadros destinados a consejos municipales, asambleas departamentales y el parlamento. Esta simbiosis entre sindicalismo y poder ha generado distorsiones profundas en la democracia boliviana. Los lÃderes sindicales, muchos perpetuados en sus cargos durante dÃĐcadas, raramente rinden cuentas ante bases cada vez mÃĄs desmovilizadas y manipuladas.
La corrupciÃģn en instituciones pÚblicas, como alcaldÃas e instituciones descentralizadas, ya no se limita a las autoridades formales. TambiÃĐn han surgido grupos informales de niveles medios e inferiores que exigen pagos a cambio de agilizar trÃĄmites. La inamovilidad laboral protegida por la legislaciÃģn y la defensa sindical refuerzan la impunidad, dificultando sanciones efectivas incluso ante faltas graves.
En empresas de servicios como cooperativas de telecomunicaciones o de agua potable, monopolios naturales sin competencia, los sindicatos han logrado convertirlos en feudos donde los trabajadores heredan sus empleos a familiares. AdemÃĄs, han conseguido aumentos salariales consecutivos hasta niveles insostenibles, llevando a algunas cooperativas a la quiebra tÃĐcnica. El ciudadano, cautivo de estos servicios esenciales, termina financiando privilegios corporativos mediante tarifas infladas o servicios deficientes.
El transporte pÚblico tambiÃĐn refleja esta problemÃĄtica. Los sindicatos imponen cuotas de afiliaciÃģn y pagos periÃģdicos que, en algunos casos, han sido objeto de desfalcos impunes. Con poca transparencia interna y mecanismos de rendiciÃģn de cuentas inexistentes, estas organizaciones paralizan calles y carreteras a voluntad, restringiendo la movilidad bajo intereses sectoriales.
Una de las expresiones mÃĄs graves de esta distorsiÃģn se encuentra en los sindicatos de comerciantes. Los mercados, que deberÃan ser espacios pÚblicos administrados por los municipios, han sido capturados por grupos familiares que, bajo la figura sindical, imponen su autoridad por encima de las alcaldÃas. Cobran cuotas para ejercer el comercio, clausuran puestos, expulsan a quienes no pagan y otorgan prÃĐstamos con altos intereses. Estos sindicatos, conocidos tambiÃĐn como gremiales, han llegado a considerar mercados y calles como propiedad privada. Venden casetas y puestos en la vÃa pÚblica, creando una lÃģgica de âderechos adquiridosâ que intimida a las autoridades. Comerciantes con escasa formaciÃģn adquieren estos espacios creyendo ser propietarios, cuando en realidad son terrenos pÚblicos privatizados de facto por mafias sindicales.
Lo mÃĄs preocupante es que esta dinÃĄmica ha sido normalizada e institucionalizada en el sistema polÃtico boliviano. Los sindicatos no solo pueden paralizar el paÃs, sino que han consolidado su rol como interlocutores privilegiados del Estado, a menudo por encima de las instituciones democrÃĄticas. El âEstado Plurinacionalâ ha legitimado esta relaciÃģn mediante negociaciones directas, prebendas y cuotas de poder, creando un sistema donde el corporativismo define polÃticas que afectan a toda la sociedad.
La aspiraciÃģn mÃĄxima de muchos dirigentes revela la perversiÃģn del sistema: permanecer “en comisiÃģn” indefinidamente (cobrando salario sin trabajar), convertirse en polÃticos o integrar instancias como el directorio de la Caja Nacional de Seguridad Social, donde la ausencia de controles permite el enriquecimiento ilÃcito. Sin formaciÃģn ni competencias tÃĐcnicas, acceden a posiciones desde donde toman decisiones nacionales basadas en ignorancia o interÃĐs sectorial.
A pesar de las distorsiones, criticar a los sindicatos sigue siendo visto como una traiciÃģn a los movimientos sociales. Esta narrativa dominante ha anestesiado a la sociedad, que tolera una situaciÃģn que socava al Estado y deslegitima a los mismos sindicatos. El cambio parece una quimera, sin condiciones polÃticas, econÃģmicas ni sociales para hacerlo realidad. AsÃ, Bolivia permanece atrapada en un ciclo de corrupciÃģn, ineficiencia y desconfianza, con una salida cada vez mÃĄs lejana.
Por eso resulta difÃcil mantener la esperanza. Las estructuras de poder, tanto sindicales como polÃticas, estÃĄn demasiado entrelazadas como para ceder ante reformas superficiales. El camino hacia una transformaciÃģn real se estrecha, mientras la posibilidad de una soluciÃģn duradera se desvanece frente a la magnitud del abuso que impregna todos los niveles de la sociedad. La lucha por la libertad y la justicia en Bolivia se ha vuelto una utopÃa, condenada a repetirse en los mismos cÃrculos viciosos de un sistema que se alimenta de la mediocridad y la sumisiÃģn.
Miguel Angel Amonzabel Gonzales es investigador y analista socioeconÃģmico.