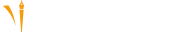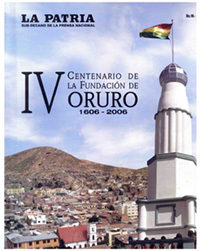Por: Miguel Angel Amonzabel Gonzales, investigador y analista socioeconĂłmico
Bolivia inicia una nueva administraciĂłn con RodrigoâŻPaz como presidente y EdmanâŻLara como vicepresidente, en un contexto complejo, dolorosamente familiar, pero con destellos de esperanza. En los mercados se han visto señales alentadoras: un retroceso del dĂłlar paralelo y una caĂda del riesgo paĂs hasta niveles inferiores a los 1.000 puntos. No son triunfos definitivos, pero para muchos bolivianos representan un respiro tras años marcados por crisis institucionales como sociales, denuncias de corrupciĂłn y fracturas sociales.
Esta expectativa debe manejarse con prudencia. La historia boliviana muestra que los primeros seis a doce meses de un gobierno son decisivos: pueden consolidar una nueva arquitectura estatal o reproducir un ciclo de entusiasmo, errores y desilusiĂłn. La presidencia transitoria de Jeanine Ăñez es un ejemplo aleccionador. Su mandato, destinado a convocar elecciones, quedĂł empañado por denuncias de sobreprecios en insumos mĂ©dicos, uso indebido del aviĂłn presidencial e irregularidades en contratos de empresas pĂșblicas como YPFB, ENTEL y BoA. Esa etapa evidenciĂł que incluso un gobierno de transiciĂłn puede caer en los mismos vicios del poder sin institucionalidad.
Pero serĂa ingenuo atribuir la crisis moral del paĂs Ășnicamente a un gobierno de once meses de Añez. La corrupciĂłn en Bolivia es mĂĄs antigua que la RepĂșblica, naciĂł con la independencia y se transformĂł con cada rĂ©gimen. Lo distinto en las dos Ășltimas dĂ©cadas fue su escala: se multiplicĂł la discrecionalidad estatal, se destruyĂł lo poco que quedaba de institucionalidad, se convirtieron en cĂșpulas de poder a dirigentes de organizaciones sociales que actuaron por encima de la ley, y la ContralorĂa General del Estado se redujo a un adorno que no incomodaba a nadie. El resultado fue un Estado administrado como botĂn polĂtico, donde el trĂĄfico de influencias, los contratos dirigidos, las adjudicaciones sin competencia y la impunidad judicial se convirtieron en parte de la normalidad.
De los numerosos casos de corrupciĂłn y pĂ©rdidas multimillonarias, tres ejemplos destacan por su magnitud econĂłmica y su impacto Ă©tico. Primero, los arbitrajes internacionales perdidos contra empresas extranjeras, como el caso Quiborax, que costĂł al paĂs 42,6 millones de dĂłlares debido a una defensa jurĂdica deficiente y decisiones polĂticas que agravaron el conflicto. En total, las pĂ©rdidas derivadas de fallos adversos en arbitrajes se acercan a los 715 millones de dĂłlares, una cifra que en cualquier paĂs con institucionalidad sĂłlida habrĂa provocado renuncias y procesos legales, pero que en Bolivia se diluyĂł entre excusas y propaganda oficial.
Segundo, los contratos con la empresa china CAMC, por un valor estimado entre 557 y 574 millones de dĂłlares, mostraron un patrĂłn sistemĂĄtico de trĂĄfico de influencias, licitaciones direccionadas y vĂnculos polĂticos que socavaron la credibilidad del gobierno. Tercero, el caso mĂĄs simbĂłlico de impunidad y traiciĂłn a los sectores histĂłricamente excluidos: el Fondo IndĂgena. Entre desvĂos denunciados que van de 6,8 a 200 millones de dĂłlares y un daño verificado de al menos 14,9 millones en proyectos fantasmas, el FONDIOC mostrĂł que se puede robar incluso en nombre de los mĂĄs pobres. La crueldad llegĂł a niveles extremos cuando el denunciante principal del fraude terminĂł encarcelado, trasladado de prisiĂłn en prisiĂłn, sometido a un deterioro psicolĂłgico brutal que contribuyĂł a su muerte.
Si Paz y Lara quieren preservar la credibilidad polĂtica con la que inician su administraciĂłn, deben asumir que no habrĂĄ pacto moral posible sin una investigaciĂłn rigurosa y completa de los Ășltimos veinte años. Ese proceso implica rastrear fortunas y patrimonios de altos dirigentes y sus entornos empresariales, auditar a fondo empresas estratĂ©gicas como ENTEL, YPFB, BoA, ENDE, ENFE y todas las empresas pĂșblicas de reciente creaciĂłn, examinar la responsabilidad de firmas auditoras que pudieron encubrir informaciĂłn, y transparentar digitalmente toda contrataciĂłn pĂșblica. El paĂs no puede acostumbrarse a que los escĂĄndalos sean meras anĂ©cdotas de sobremesa.
Pero investigar el pasado no serĂĄ suficiente si no se corrigen las condiciones que hicieron posible la corrupciĂłn. Bolivia necesita reposicionar a la ContralorĂa como una instituciĂłn tĂ©cnica autĂłnoma capaz de frenar irregularidades antes de que ocurran, reformar la Ley SAFCO para cerrar los vacĂos que permiten sobreprecios y direccionamiento en adquisiciones, y transformar la PolicĂa Nacional, donde existen mandos que incrementaron patrimonios imposibles de justificar incluso ahorrando el 100% de su salario por dĂ©cadas. TambiĂ©n es imprescindible profesionalizar la investigaciĂłn criminal para evitar que inocentes sean encarcelados mientras los verdaderos culpables gozan de protecciĂłn polĂtica o judicial.
Bolivia tiene, quizĂĄ por primera vez en mucho tiempo, una posibilidad real de romper el ciclo histĂłrico donde los gobiernos llegan prometiendo renovaciĂłn y se marchan dejando la misma decepciĂłn. La lucha contra la corrupciĂłn no es una tarea administrativa: es el cimiento de la estabilidad econĂłmica, la convivencia social y el futuro democrĂĄtico del paĂs. Sin ella, el entusiasmo de hoy serĂĄ apenas otro capĂtulo de frustraciĂłn nacional. Con ella, en cambio, el gobierno podrĂa recuperar millones para el Estado, restaurar la confianza pĂșblica y demostrar que no hay impunidad garantizada para nadie, sin importar su cargo ni su bandera polĂtica.
En esta batalla no se juega solo la reputaciĂłn del nuevo gobierno. Se juega la posibilidad de que las prĂłximas generaciones no crezcan creyendo que la corrupciĂłn es una forma aceptable de ascenso social. Si Paz y Lara fracasan en este desafĂo, Bolivia volverĂĄ al mismo punto de partida, repitiendo la misma historia que la ha condenado por casi dos siglos. Pero si triunfan, habrĂĄn cambiado algo mĂĄs que un ciclo polĂtico: habrĂĄn cambiado la cultura del poder. El tiempo, y sĂłlo el tiempo, dirĂĄ si este gobierno pasarĂĄ a la historia como otro espejismo de esperanza o como el que finalmente decidiĂł enfrentarse al saqueo permanente del Estado.