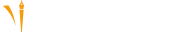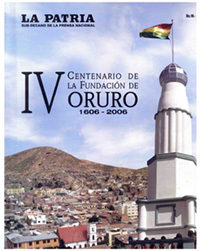Por: Ronald Nostas Ardaya, industrial y ex Presidente de la ConfederaciÃģn de Empresarios Privados de Bolivia.
Las elecciones del 17 de Agosto dieron al prÃģximo gobierno el mandato de desmontar el aparato jurÃdico, polÃtico y financiero que sostiene al modelo econÃģmico que nos condujo a la peor crisis del siglo. Aunque este objetivo tiene muchos componentes, una de las tareas urgentes es definir el destino de las empresas pÚblicas.
El modelo del MAS se fundÃģ sobre cuatro promesas: recuperar la soberanÃa econÃģmica, industrializar el paÃs, dinamizar la demanda interna y redistribuir los excedentes para reducir la pobreza. Para cumplirlas, el gobierno decidiÃģ desplazar al sector privado creando empresas pÚblicas en todos los sectores e imponiendo monopolio, privilegios y respaldo financiero ilimitado. La expectativa era que generaran utilidades suficientes para garantizar la subvenciÃģn de los programas sociales.
La realidad fue muy distinta. SegÚn investigaciones de Julio Linares, MILENIO, del Centro de Estudios Populi, y del diputado Aldo Terrazas, desde 2006 se crearon 56 empresas que hoy son administradas por el gobierno central, al margen de las estratÃĐgicas como YPFB, ENDE, ENTEL y COMIBOL.
Entregadas a militantes del partido, abarcaron ÃĄreas como transporte aÃĐreo, administraciÃģn de puertos, banca, seguros, pensiones, supermercados, imprenta, servicios portuarios, minerÃa, energÃa, comercializaciÃģn de carburantes, producciÃģn de alimentos, industria azucarera, ensamblaje de computadoras, textiles, producciÃģn de papel, cartÃģn, cemento, hormigÃģn, ladrillos, quÃmica bÃĄsica, vidrio, entre otras. Adicionalmente, durante el gobierno de Luis Arce se impulsÃģ la creaciÃģn de 202 plantas industriales, con una lÃģgica polÃtica mÃĄs que productiva. Para coordinarlas, el gobierno creÃģ mÃĄs entidades burocrÃĄticas como el Servicio de Desarrollo, el Consejo Superior EstratÃĐgico y la Oficina TÃĐcnica, que incrementaron el gasto y la ineficiencia.
El costo de este experimento fue enorme. En 19 aÃąos de masismo, el Estado erogÃģ 260 mil millones de Bs (unos 37 mil millones de dÃģlares) para la construcciÃģn de estas empresas. SegÚn POPULI, entre 2006 y 2023, las estatales registraron ingresos por 799 mil millones de Bs y egresos por 826 mil millones, acumulando un dÃĐficit de casi 29 mil millones. En tÃĐrminos de eficiencia el modelo fue un fracaso, y distorsionÃģ el sistema financiero debido a que el Banco Central, de manera irregular, otorgÃģ crÃĐditos por mÃĄs de 27 mil millones de Bs para sostenerlas. DespuÃĐs de los subsidios a los combustibles, el gasto en empresas pÚblicas es la segunda causa estructural del dÃĐficit fiscal; no aportaron a la industrializaciÃģn ni incrementaron el empleo.
Las razones de estos resultados son mÚltiples y previsibles. La gestiÃģn polÃtica de las empresas, la falta de estudios de factibilidad, la designaciÃģn partidaria de directivos, las compras y contrataciones discrecionales, la corrupciÃģn generalizada, la ausencia de control y fiscalizaciÃģn, la sobreposiciÃģn institucional, la ausencia de coordinaciÃģn y la dependencia casi exclusiva del financiamiento fiscal, las condujeron al colapso.
Las consecuencias han sido aÚn mÃĄs crÃticas. MÃĄs allÃĄ de las pÃĐrdidas recurrentes, generaron despilfarro de recursos pÚblicos, ineficiencia, competencia desleal con el sector privado, ventajas injustas, freno a la inversiÃģn privada, incertidumbre jurÃdica, distorsiÃģn de precios y limitaciones a la innovaciÃģn y la productividad.
Desarmar este esquema no serÃĄ una tarea fÃĄcil. Inicialmente es necesario derogar la Ley 466, una norma regresiva que determinÃģ el control estatal sobre la mayorÃa accionaria, asegurÃģ la direcciÃģn polÃtica de las empresas, y garantizÃģ el modelo estatista e intervencionista en la economÃa. De igual manera, debemos eliminar las transferencias del TGE, cerrar el grifo de los crÃĐditos del Banco Central a empresas pÚblicas y realizar una auditorÃa profunda y transparente a cada una de ellas que determine cuÃĄles empresas pueden sostenerse por sà mismas y cuÃĄles deben cerrarse. No por razones ideolÃģgicas, sino por rigor tÃĐcnico y responsabilidad fiscal.
La salida no pasa necesariamente por una privatizaciÃģn inmediata y radical, sino por un ajuste racional y responsable. Algunas empresas podrÃan transferirse a gobernaciones o municipios que demuestren capacidad de gestiÃģn; otras podrÃan transformarse en sociedades pÚblico-privadas sin lÃmites accionarios o ceder parte de sus operaciones a empresas privadas especializadas.
MÃĄs allÃĄ de los datos, es evidente que las empresas pÚblicas en Bolivia son un lastre estructural para la economÃa. Su ineficiencia, opacidad y uso polÃtico distorsionan la competencia, encarecen el gasto pÚblico y desalientan la inversiÃģn privada.
Mientras no se elimine el rol del Estado empresario, Bolivia seguirÃĄ atrapada en un modelo de bajo crecimiento, alta dependencia fiscal y escasa productividad. Transformar o cerrar las empresas pÚblicas no es solo una necesidad econÃģmica: es una condiciÃģn para reconstruir la confianza, liberar recursos y devolver dinamismo a la iniciativa privada.