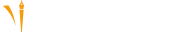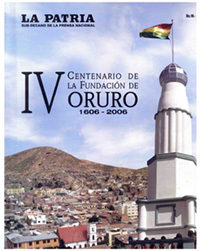Por: Ronald Nostas Ardaya, industrial y expresidente de la ConfederaciĆ³n de Empresarios Privados de Bolivia
La corrupciĆ³n es un cĆ”ncer que debilita la democracia, pervierte la gestiĆ³n pĆŗblica, desgasta las instituciones, destruye la confianza pĆŗblica y convierte al Estado en un botĆn. Atraviesa fronteras, ideologĆas y sistemas polĆticos, y se manifiesta con la misma crudeza en regĆmenes totalitarios como en sistemas democrĆ”ticos estables. NingĆŗn paĆs ha sido ajeno a ella, y cada gobierno ha ensayado soluciones que van desde la brutalidad punitiva hasta la sofisticaciĆ³n tecnolĆ³gica. El resultado es el mismo: se la controla por momentos, se la oculta bajo promesas o se la maquilla con innovaciones, pero nunca desaparece.
En Corea del Norte, Kim Jong Un ordenĆ³ recientemente la ejecuciĆ³n de una veintena de funcionarios acusados de negligencia y corrupciĆ³n tras desastres naturales. La medida buscaba cortar de raĆz la incompetencia y enviar un mensaje de terror a la burocracia. En China, la pena de muerte por casos graves de cohecho sigue vigente y ha alcanzado a dirigentes de alto nivel.
En Brasil, el juez Sergio Moro liderĆ³ desde 2014, el caso Lava Jato, que revelĆ³ un entramado de sobornos que hizo tambalear a casi todo el sistema polĆtico. Diez expresidentes de LatinoamĆ©rica fueron encarcelados, acusados o procesados por este escĆ”ndalo. La investigaciĆ³n mostrĆ³ que sĆ es posible desmontar redes de corrupciĆ³n cuando existe independencia judicial, apoyo gubernamental y valentĆa. Pero, en contrapartida mostrĆ³ que cuando la justicia se politiza, las causas se desgastan y las instituciones pierden credibilidad. Sin imparcialidad, hasta la lucha anticorrupciĆ³n puede ser usada como arma de poder.
La innovaciĆ³n mĆ”s reciente llegĆ³ desde Albania, que nombrĆ³ a Diella, una inteligencia artificial, como āministra virtualā de contrataciones pĆŗblicas. El gobierno promete que la IA garantizarĆ” licitaciones limpias y libres de favoritismo bajo el argumento de que las mĆ”quinas no se corrompen, no tienen intereses polĆticos ni familiares, y pueden aplicar criterios objetivos. El problema aquĆ es que todo algoritmo responde a parĆ”metros humanos y todo sistema puede ser manipulado desde la opacidad. Sin supervisiĆ³n humana y transparencia de datos, la automatizaciĆ³n puede convertirse en una caja negra blindada por la excusa tĆ©cnica.
Pero tambiĆ©n hay experiencias reveladoras. JapĆ³n, uno de los paĆses con menos corrupciĆ³n, no la elimina en base a fusilamientos ni a computadoras, sino con reglas simples y firmes, un cĆ³digo de Ć©tica inflexible, registro pĆŗblico obligatorio, capacitaciĆ³n permanente y sanciones claras. Los paĆses nĆ³rdicos sostienen durante dĆ©cadas los mejores Ćndices de transparencia no porque sean sociedades mĆ”s virtuosas, sino porque construyeron Estados con funcionarios profesionales, justicia independiente y transparencia radical. No hay espacio para la discrecionalidad porque cada decisiĆ³n es trazable y cada burĆ³crata sabe que no hay impunidad.
En Bolivia, se han ensayado varias alternativas. En 2006 el gobierno del MAS, creĆ³ el Ministerio de Transparencia, cerrado discretamente 11 aƱos despuĆ©s. En este tiempo, el paĆs subiĆ³ del puesto 105 al 112 en el Ćndice de corrupciĆ³n y se evidenciaron escĆ”ndalos millonarios que quedaron en la impunidad. Sin embargo, la ineficiencia y obsecuencia de las autoridades de ese Ministerio no fueron los Ćŗnicos responsables de su fracaso. Se enfrentaron con estructuras corruptas en todo el gobierno, que mostraron que las entidades especializadas son insuficientes si el sistema polĆtico, la justicia, la policĆa, la contralorĆa y las fiscalĆas siguen atrapadas por la misma red de intereses.
La corrupciĆ³n debe combatirse con instituciones que funcionen, no con leyes ni discursos. Bolivia necesita un sistema nacional de integridad que unifique contralorĆa, fiscalĆa y sistema judicial bajo reglas de meritocracia, probidad, autonomĆa y estabilidad. Requiere normas que castiguen estas prĆ”cticas como delito penal con cĆ”rcel efectiva, recuperaciĆ³n de activos e inhabilitaciĆ³n de por vida. Se debe digitalizar las contrataciones con datos abiertos, auditorĆas constantes y profesionalizaciĆ³n de la funciĆ³n pĆŗblica.
La corrupciĆ³n puede reducirse si se combina la severidad del castigo, la claridad de la norma, la independencia de la justicia, la transparencia tecnolĆ³gica y la educaciĆ³n Ć©tica que convierta a la tolerancia cero en una cultura compartida. Pero ante todo debe promoverse la sanciĆ³n social que no admita que los corruptos sean vistos como ciudadanos ejemplares ni que puedan asumir roles de dirigentes vecinales, miembros de organizaciones sociales, docentes o lĆderes respetados en la comunidad. Quienes hacen gala de riqueza mal habida deben ser repudiados con el mismo rigor que los delincuentes comunes.
El desafĆo no es inventar un modelo nuevo, sino aplicar con rigor lo que funciona en el mundo, es decir instituciones sĆ³lidas, justicia imparcial, transparencia radical y ciudadanĆa vigilante. Esa es la Ćŗnica vacuna contra el virus mĆ”s persistente de nuestra historia republicana.