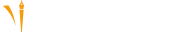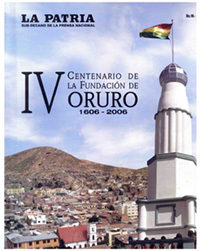Por: Ronald Nostas Ardaya
Para 2025, el Tesoro PĂșblico proyecta un gasto de mĂĄs de 3.043 millones de dĂłlares en subsidios: aproximadamente 2.000 millones en carburantes, 936 millones en bonos sociales, y 107 millones en alimentos. Aunque el gasto mĂĄs elevado corresponde a la subvenciĂłn a la gasolina y el diĂ©sel, los montos destinados a: los Bonos Juancito Pinto, Juana Azurduy, Renta Dignidad, Personas con Discapacidad y Subsidio Prenatal; a la compra de trigo, harina, arroz, azĂșcar y maĂz; al consumo de electricidad y agua potable para ciertos sectores; asĂ como ciertos beneficios adicionales como los bonos de frontera, natalidad, lactancia, sepelio y vivienda, son significativos.
Desde una perspectiva social, y bajo el argumento de que era necesario disminuir la pobreza y compensar desigualdades histĂłricas, los subsidios se concibieron como una herramienta redistributiva que permite al Estado transferir recursos pĂșblicos hacia los sectores con mayores carencias, asegurando un piso mĂnimo de acceso a bienes y servicios esenciales. Sin embargo, es evidente que tambiĂ©n fueron utilizados como prebenda, y como estrategia polĂtica para justificar el rol del Estado como âprotectorâ de los ciudadanos mĂĄs vulnerables.
Esta polĂtica âque tuvo efectos positivos en sus iniciosâse sostuvo por el auge econĂłmico impulsado por las exportaciones de hidrocarburos, y por las utilidades de empresas pĂșblicas como el Banco UniĂłn, ENTEL, UNIVIDA, BOA, YPFB y otras, que fueron favorecidas por normas cuestionables que les permitieron crear monopolios a costa del sector privado, y lograr ingresos extraordinarios con los que financiaban los bonos.
La polĂtica de subsidios fue un mecanismo social creado con fines polĂticos, por lo que su implementaciĂłn fue improvisada, ineficiente e irresponsable, pero sobre todo sin ninguna vinculaciĂłn con una estrategia de desarrollo econĂłmico sostenible. Actualmente, su financiamiento depende en gran medida del endeudamiento y del creciente dĂ©ficit fiscal, lo que genera una presiĂłn estructural sobre las cuentas pĂșblicas.
Otro factor cuestionable ha sido su poca efectividad en el largo plazo. La condicionalidad de muchos bonos es dĂ©bil o inexistente, lo que impide generar mejoras sostenidas en indicadores sociales. Esto ha contribuido a una percepciĂłn generalizada de dependencia, donde los subsidios se consideran derechos adquiridos incondicionalmente, sin relaciĂłn clara con la disminuciĂłn sostenible de la pobreza ni con una transiciĂłn hacia la autonomĂa econĂłmica.
AdemĂĄs, la falta de focalizaciĂłn hace que muchos subsidios beneficien a personas que no los necesitan, lo que no solo reduce su eficacia redistributiva, sino que tambiĂ©n puede perpetuar situaciones de vulnerabilidad. En contextos como el boliviano âcon bases tributarias limitadas y alta informalidad laboralâ, el sostenimiento de subsidios universales tiende a generar desequilibrios fiscales crĂłnicos, distorsiones de mercado, corrupciĂłn, clientelismo polĂtico, conformismo social y debilitamiento institucional.
Un ejemplo crĂtico es el subsidio a los carburantes. No obstante que ya no es sostenible mantenerlo, su eliminaciĂłn abrupta generarĂa un aumento inmediato en los precios del diĂ©sel y la gasolina, lo cual afectarĂa el transporte, los alimentos y los servicios, provocando inflaciĂłn, mayor pobreza y conflictividad social. Por ello, lo adecuado serĂa aplicar una estrategia progresiva que incluya: eliminar el subsidio para vehĂculos privados o de alto consumo; mantenerlo para el transporte pĂșblico, agrĂcola y de carga menor; subir los precios de forma escalonada; incentivar la conversiĂłn energĂ©tica; controlar el contrabando; y aplicar compensaciones focalizadas.
En cuanto a los bonos condicionados, es crucial reconocer que, en un escenario de estancamiento econĂłmico, inflaciĂłn creciente y escasez de divisas, sostener transferencias sin fortalecer las capacidades productivas del paĂs no solo es ineficiente, sino regresivo. Sin embargo, una suspensiĂłn radical tampoco es viable y no serĂa justa, especialmente en un contexto de aumento de la pobreza.
El camino no es la eliminaciĂłn, sino la transformaciĂłn. Se necesita un nuevo modelo econĂłmico que vaya mĂĄs allĂĄ de la redistribuciĂłn y se centre en polĂticas pĂșblicas focalizadas, eficaces y sostenibles. Estas deben garantizar que los recursos lleguen a quienes mĂĄs lo necesitan, al tiempo que fomentan la capacitaciĂłn, el emprendimiento y la inserciĂłn laboral formal.
La clave estĂĄ en rediseñar el subsidio como una herramienta de justicia social, no como un instrumento universal que favorece al sector informal o se usa con fines propagandĂsticos. La sostenibilidad no puede lograrse a costa de la paz social, pero tampoco se puede construir solidaridad social con una economĂa al borde del colapso.
Bolivia no puede renunciar al subsidio como principio, sino al subsidio como dogma. Convertir estas polĂticas en un verdadero puente hacia la equidad es el gran desafĂo de los prĂłximos años.
Ronald Nostas Ardaya es Industrial y ex Presidente de la ConfederaciĂłn de Empresarios Privados de Bolivia