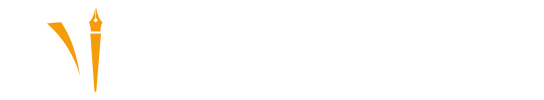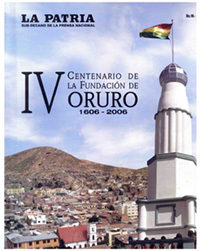Por: Miguel Angel Amonzabel Gonzales, investigador y analista socioeconÃģmica.
A dÃas de las elecciones generales presidenciales en Bolivia, previstas para el 17 de agosto de 2025, surge una pregunta crucial: ÂŋquÃĐ proponen realmente los candidatos en materia educativa? Y mÃĄs inquietante aÚn: Âŋlos votantes han leÃdo estos programas o se guÃan Únicamente por frases pegajosas, jingles publicitarios o el carisma de los candidatos? En un paÃs donde la educaciÃģn ha sido histÃģricamente un pilar dÃĐbil pero esencial para el desarrollo, esta omisiÃģn no es menor. Lo que suceda en nuestras aulas hoy definirÃĄ el destino del paÃs en las prÃģximas dÃĐcadas.
El rezago educativo boliviano tiene raÃces profundas. En 1825, apenas el 10% de la poblaciÃģn sabÃa leer y escribir. Para 1952, un 67% sabÃa leer y escribir. Si bien la cobertura ha mejorado significativamente desde entonces, la calidad del aprendizaje sigue siendo baja y desigual. Durante los gobiernos del Movimiento al Socialismo (MAS), el sistema educativo experimentÃģ una transformaciÃģn polÃĐmica: se priorizÃģ la cosmovisiÃģn ancestral sobre disciplinas clave como matemÃĄticas, fÃsica, quÃmica y literatura. AdemÃĄs, la exclusiÃģn de Bolivia de pruebas internacionales como PISA ocultÃģ por aÃąos un deterioro ahora evidente. Estudios recientes confirman lo que muchos temÃan: los estudiantes bolivianos retroceden en comprensiÃģn lectora, razonamiento lÃģgico y habilidades cientÃficas.
En este contexto, los planes educativos de los candidatos para 2025 se agrupan en dos bloques: uno enfocado en la identidad cultural e inclusiÃģn social, y otro en la modernizaciÃģn tecnolÃģgica y la desideologizaciÃģn del currÃculo. El primer grupo lo conforman el MAS-IPSP, MORENA y Alianza Popular. Estos partidos promueven una educaciÃģn centrada en la interculturalidad, la participaciÃģn comunitaria y los saberes ancestrales. El MAS, por ejemplo, continÚa apostando por su modelo socio comunitario y la descolonizaciÃģn del pensamiento. Aunque estas propuestas refuerzan la identidad cultural, han sido criticadas por relegar las competencias cientÃficas y tÃĐcnicas necesarias para el siglo XXI.
MORENA, liderado por Eva Copa, propone una educaciÃģn gratuita con enfoque humanista, artÃstico y social, complementada por becas y polÃticas de inclusiÃģn. Su plan busca ampliar la cobertura educativa y mejorar la infraestructura escolar, pero carece de detalles sobre cÃģmo se financiarÃĄn estas medidas. Alianza Popular, encabezada por AndrÃģnico RodrÃguez, plantea una transformaciÃģn educativa liberadora, inclusiva e intercultural, centrada en estudiantes protagonistas, docentes capacitados, metodologÃas activas y vinculaciÃģn con sectores productivos. Sin embargo, carece de metas cuantificables, cronogramas y detalles operativos para su implementaciÃģn efectiva
Estos tres programas coinciden en un punto: vincular la educaciÃģn al territorio mediante la descentralizaciÃģn, con el objetivo de fortalecer la identidad cultural y el desarrollo local. No obstante, la falta de definiciones en aspectos clave âcomo formaciÃģn docente, financiamiento y evaluaciÃģn de resultadosâ limita su alcance.
El segundo bloque, centrado en la calidad educativa y la innovaciÃģn, incluye a AutonomÃa Para Bolivia-SÚmate (APB-SÚmate), Unidad Nacional y Libre. Estos partidos proponen una ruptura con el modelo vigente. APB-SÚmate, con Manfred Reyes Villa, cuestiona un sistema dominado por el estatismo y propone libertad de enseÃąanza, alianzas pÚblico-privadas, evaluaciÃģn docente, conectividad digital, educaciÃģn tÃĐcnica y formaciÃģn con enfoque global. Aunque el enfoque es ambicioso, no especifica cÃģmo se financiarÃĄn estas reformas, especialmente en regiones con escasos recursos.
Alianza Unidad, liderado por Samuel Doria Medina, plantea una ârevoluciÃģn educativaâ basada en el mÃĐrito acadÃĐmico, dominio del inglÃĐs, competencias digitales y pensamiento crÃtico. TambiÃĐn incluye educaciÃģn financiera y cultura emprendedora desde la escuela. Su propuesta mÃĄs audaz es un Acuerdo Nacional por la EducaciÃģn que una a Estado, familias y maestros en torno a una agenda comÚn. El diagnÃģstico es sÃģlido, pero la ausencia de plazos e instrumentos concretos de implementaciÃģn debilita su viabilidad.
Libre (Libertad y Democracia), con Jorge âTutoâ Quiroga, propone reemplazar la ley educativa actual por una nueva normativa enfocada en calidad, tecnologÃa y empleabilidad. Su plan incluye formaciÃģn tÃĐcnica desde secundaria, pruebas internacionales y estÃĄndares regionales. TambiÃĐn aborda problemÃĄticas como las adicciones y la violencia escolar. Sin embargo, al igual que en otras propuestas, faltan metas verificables y un presupuesto definido que garantice su ejecuciÃģn.
Las propuestas del Partido DemÃģcrata Cristiano (PDC), con Rodrigo Paz Pereira, y de AcciÃģn DemocrÃĄtica Nacionalista (ADN), con Pavel Aracena, resultan menos desarrolladas. Aunque coinciden en desideologizar el currÃculo y adoptar estÃĄndares internacionales, no explican cÃģmo lo harÃĄn ni enfrentan los posibles obstÃĄculos. Por su parte, La Fuerza del Pueblo, encabezada por Jhonny FernÃĄndez, apuesta por mejorar la competitividad laboral mediante evaluaciones docentes y estÃĄndares tÃĐcnicos. Su propuesta, sin embargo, deja de lado elementos clave como la equidad y el pensamiento crÃtico.
En sÃntesis, los planes de gobierno muestran enfoques diversos, pero comparten una debilidad central: la falta de especificidad. La mayorÃa carece de un plan financiero definido, cronogramas de ejecuciÃģn y mecanismos de monitoreo. En muchos casos, se parecen mÃĄs a declaraciones de buenas intenciones que a verdaderas hojas de ruta.
La educaciÃģn deberÃa ocupar el centro del debate electoral. No solo porque es un derecho humano, sino porque determina el futuro productivo, democrÃĄtico y social del paÃs. Un sistema que forme ciudadanos crÃticos, tÃĐcnicos calificados y emprendedores creativos es la mejor inversiÃģn a largo plazo. Por el contrario, una educaciÃģn dÃĐbil perpetÚa la desigualdad, el desempleo, la migraciÃģn forzada y la manipulaciÃģn polÃtica.