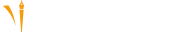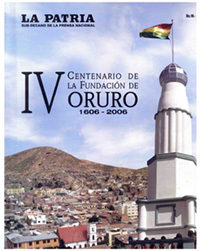Por: Miguel Angel Amonzabel Gonzales
El calendario electoral de Bolivia para 2025 ya arrancĂł como un carnaval prematuro: 15 organizaciones polĂticas â once partidos y cinco alianzas â han inscrito candidaturas presidenciales, inundando la escena con al menos 15 aspirantes. De estos, 13 son opositores y dos o tres estĂĄn ligados al MAS. Mientras el paĂs se hunde en crisis econĂłmica, polĂtica, social y energĂ©tica, los candidatos prometen soluciones mĂĄgicas entre guerras sucias, bailes en TikTok y videos virales. La polĂtica se reduce a un reality show, pero Bolivia necesita algo mĂĄs que carisma: un estadista. Lamentablemente, entre tanto aspirante, no hay uno solo que reĂșna las cualidades necesarias para guiar a Bolivia hacia un futuro estable.
Bolivia no puede permitirse otro presidente mediocre. La coyuntura exige un lĂder con visiĂłn estratĂ©gica, honradez intachable y capacidad tĂ©cnica para gestionar un Estado en crisis. Debe negociar con pragmatismo, rodearse de expertos y comunicar sin demagogia. Pero los candidatos actuales, sin excepciĂłn, fallan en alguna de estas ĂĄreas. Algunos carecen de experiencia en gestiĂłn, otros de empatĂa para entender el sufrimiento del pueblo, y muchos no tienen una estrategia clara para el paĂs. Bolivia ha tropezado una y otra vez con gobernantes incapaces o peligrosos, salvo contadas excepciones. ÂżPor quĂ© seguimos cayendo en la misma trampa? La respuesta estĂĄ en una mezcla tĂłxica de ignorancia cĂvica, idealizaciĂłn irracional y sesgos psicolĂłgicos que distorsionan la polĂtica boliviana.
El sĂndrome de Dunning â Kruger explica por quĂ© tantos se creen presidenciables. Este sesgo cognitivo hace que personas con poca preparaciĂłn sobreestimen sus capacidades, ignorando su propia ignorancia. En Bolivia, vemos candidatos que, sin formaciĂłn tĂ©cnica ni comprensiĂłn de los problemas nacionales, se lanzan a la presidencia con una confianza desmedida. Desprecian el consejo de expertos, trivializan crisis complejas y toman decisiones impulsivas que afectan a millones. Esta ilusiĂłn de competencia produce lĂderes soberbios pero ineptos, que conducen al paĂs al estancamiento o al desastre. Basta mirar el historial de promesas incumplidas y gestiones caĂłticas para entender el daño que causan estos falsos estadistas.
La ciudadanĂa tambiĂ©n tiene su cuota de responsabilidad. El âSĂndrome del MesĂas PolĂticoâ, como lo describe Enrique Krauze, nos lleva a buscar salvadores milagrosos que resuelvan todo con un chasquido de dedos. Creemos en candidatos que se presentan como redentores, ignorando que ningĂșn lĂder, por carismĂĄtico que sea, puede gobernar sin equipos tĂ©cnicos, instituciones sĂłlidas y controles democrĂĄticos. Esta fantasĂa ha dado poder a figuras que, lejos de cumplir sus promesas, han profundizado las crisis. En Bolivia, desde Mariano Melgarejo hasta lĂderes mĂĄs recientes, hemos idealizado a quienes terminan traicionando nuestra confianza, ya sea por corrupciĂłn, autoritarismo o simple incompetencia.
Otro factor determinante son las deficiencias cognitivas y educativas de gran parte del electorado. El analfabetismo cĂvico es rampante: muchos desconocen cĂłmo funciona el gobierno, cuĂĄles son los roles de las instituciones o quĂ© implica realmente un proceso democrĂĄtico. Esto lleva a que se vote por promesas vacĂas, figuras carismĂĄticas o slogans seductores. La falacia del “hombre comĂșn” refuerza la peligrosa idea de que cualquiera puede gobernar, ignorando que dirigir un Estado moderno requiere competencias tĂ©cnicas, visiĂłn estratĂ©gica y capacidades de gestiĂłn. Estas carencias, agravadas por la desigualdad educativa y la polarizaciĂłn polĂtica, facilitan la manipulaciĂłn emocional y el ascenso de liderazgos populistas.
En los procesos electorales, las distorsiones emocionales juegan un rol aĂșn mĂĄs determinante, desplazando a la razĂłn y a la evaluaciĂłn crĂtica. El sesgo de simpatĂa y el voto emocional impulsan a los ciudadanos a elegir candidatos por su carisma o cercanĂa mediĂĄtica, no por la solidez de sus propuestas o su capacidad de gestiĂłn. Esta tendencia se entrelaza con el sĂndrome de la irracionalidad electoral, donde las campañas se reducen a slogans vacĂos, apelaciones tribales y discursos de identidad emocional que sustituyen cualquier debate programĂĄtico serio. AsĂ, el electorado premia la teatralidad sobre la competencia, permitiendo que individuos sin preparaciĂłn adecuada asciendan al poder.
Otro factor que perpetĂșa la mediocridad polĂtica son los errores de responsabilidad y pertenencia. El sĂndrome de la responsabilidad delegada lleva a muchos votantes a creer que su tarea cĂvica termina al depositar su voto, desentendiĂ©ndose luego del deber de fiscalizar, exigir rendiciĂłn de cuentas y participar activamente en la vida democrĂĄtica. A esto se suma la ceguera de identidad polĂtica: un apoyo incondicional a âlos mĂosâ, ya sean partidos o lĂderes, incluso ante evidencia de corrupciĂłn o incompetencia. Esta lealtad irracional y la indiferencia ciudadana permiten la reproducciĂłn de liderazgos mediocres y sistemas polĂticos degradados, donde la impunidad y la falta de meritocracia son norma.
Lo mĂĄs alarmante es la fragmentaciĂłn electoral que se avecina. Con 15 candidaturas, los votos se dispersarĂĄn, debilitando al prĂłximo presidente y complicando la gobernabilidad. Un parlamento fragmentado, como hemos visto en el pasado, lleva a obstrucciĂłn, chantaje polĂtico y parĂĄlisis. Si queremos evitar este desastre, debemos votar con conciencia, concentrando el apoyo en pocas fuerzas polĂticas que ofrezcan propuestas serias y candidatos con trayectoria. No basta con rechazar al MAS o a la oposiciĂłn por inercia; hay que evaluar quiĂ©n tiene las herramientas para gobernar, no solo para ganar.
Bolivia no necesita mĂĄs aspirantes a la presidencia, sino un estadista: un lĂder que deje de lado el ego, el populismo y los videos virales para ofrecer una visiĂłn clara, honesta y viable. Sin embargo, esto no serĂĄ posible mientras la ciudadanĂa siga atrapada en el analfabetismo cĂvico, el voto emocional y la fe en figuras mesiĂĄnicas. La transformaciĂłn requiere un electorado que se informe, fiscalice y vote con la razĂłn. Solo asĂ podrĂĄ evitarse que el carnaval electoral de 2025 condene al paĂs a otro capĂtulo de mediocridad y crisis.
Miguel Angel Amonzabel Gonzales es investigador y analista socioeconĂłmico