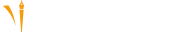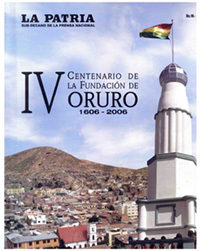Por: Carlos Ugo Santander/LatinoamÃĐrica21
Tuve la oportunidad de conocer personalmente a Mario Vargas Llosa en Caracas, en 1993, durante uno de los primeros congresos organizados por la AsociaciÃģn Latinoamericana de SociologÃa. Un editor conocido invitÃģ a un grupo de jÃģvenes a la presentaciÃģn que el autor realizarÃa en la librerÃa Planeta con motivo del lanzamiento de su novela âLituma en los Andesâ, obra que acababa de recibir el premio otorgado por dicha casa editorial.
En ese entonces, PerÚ se encontraba inmerso en un contexto marcado por la ruptura del orden democrÃĄtico, tras el autogolpe de Alberto Fujimori âquien, por cierto, habÃa derrotado a Vargas Llosa en una campaÃąa electoral memorable. Tras aquella derrota, Vargas Llosa optÃģ por abandonar la polÃtica y regresÃģ a su territorio natural: la literatura. Ante la pregunta sobre la situaciÃģn peruana, su respuesta fue generosa, optimista y marcada por una cortesÃa que aÚn recuerdo.
A medida que su obra se fue desarrollando, a diferencia de otros escritores latinoamericanos âcomo Gabriel GarcÃa MÃĄrquez, Miguel Ãngel Asturias o el propio Julio CortÃĄzarâ, Vargas Llosa no solo cultivÃģ un estilo literario singular (como lo seÃąala la crÃtica), sino que explorÃģ el anÃĄlisis del poder en sus mÚltiples manifestaciones.
MÃĄs allÃĄ de sus posiciones ideolÃģgicas, desde el campo de la sociologÃa polÃtica puede advertirse un punto de convergencia con Michel Foucault: ambos comparten una profunda preocupaciÃģn por el poder âpor sus formas de ejercicio, reproducciÃģn, legitimaciÃģn y resistenciaâ. En el caso de Vargas Llosa, esta inquietud se encuentra transversalmente presente en su narrativa, lo cual convierte a su obra en una fuente rica para la reflexiÃģn sobre lo polÃtico.
En sus primeros aÃąos, Vargas Llosa fue un entusiasta defensor de la RevoluciÃģn Cubana. Sin embargo, rompiÃģ con el rÃĐgimen a raÃz del caso del poeta Heberto Padilla, arrestado en 1971 tras haber sido galardonado, apenas tres aÃąos antes, con el Premio Nacional de PoesÃa. Su obra fue denunciada como subversiva y contrarrevolucionaria, y su detenciÃģn marcÃģ un punto de inflexiÃģn. Los escritores intermediaron moderadamente por la libertad de Padilla y la respuesta del gobierno fue acusarlos de agentes de la CIA. La posterior y humillante autoinculpaciÃģn pÚblica a la que fue forzado Padilla, provocÃģ una profunda conmociÃģn en la intelectualidad internacional y un divisor de aguas.
Este episodio constituyÃģ una fractura ÃĐtica y simbÃģlica entre el rÃĐgimen cubano y un amplio sector de la comunidad intelectual. Figuras como Jean-Paul Sartre, Susan Sontag, Simone de Beauvoir, Italo Calvino o Carlos Fuentes, bajo la direcciÃģn de Vargas Llosa, manifestaron pÚblicamente su desacuerdo. A partir de allÃ, su postura crÃtica lo fue alejando progresivamente de los cÃrculos culturales hegemÃģnicos latinoamericanos, dominados por una izquierda que muchas veces se mostraba indulgente frente al autoritarismo revolucionario.
La obra que mÃĄs me impactÃģ al establecerme en Brasil en el aÃąo 2000 fue âLa guerra del fin del mundoâ. Aunque publicada en 1981, sorprendentemente no tenÃa aÚn una gran presencia -y aÚn no la tiene por prejuicios ideolÃģgicos- en los cÃrculos acadÃĐmicos brasileÃąos. La obra, que inicialmente podrÃa catalogarse -erroneamente- dentro del conjunto del realismo mÃĄgico, en la lÃnea de “Cien aÃąos de soledad”, es una novela histÃģrica rigurosamente documentada que ha sido comparada con “Guerra y paz” de TolstÃģi por su ambiciÃģn narrativa.
Uno de los aspectos del libro que llaman la atenciÃģn es que se enmarca en el debate latinoamericano sobre los desafÃos de la modernidad y los dilemas de la modernizaciÃģn. La novela mencionada anticipa una tragedia de fanatismos enfrentados, en la que se confrontan el fundamentalismo religioso y el fundamentalismo modernizador del Estado republicano. Uno de sus mayores logros es, sin duda, haber otorgado voz a los marginados y que entre otros aspectos la convierten en una obra monumental.
Al recorrer su obra, con excepciÃģn de sus ensayos, se advierte una constante: la coherencia. Vargas Llosa emerge como una figura que irradia una perspectiva interdisciplinaria en permanente diÃĄlogo ây tambiÃĐn en tensiÃģnâ con campos como la historia, la ÃĐtica, la ciencia polÃtica, la antropologÃa, la sociologÃa e incluso la psicologÃa. De ahà que quizas su lecturas crÃticas incomodaran tanto a sectores de izquierda como de derecha, en un continente marcado por evidentes contradicciones. De ahÃ, que sus posicionamientos polÃticos hayan sido objeto de controversia.
Sus adversarios lo han etiquetado como conservador, aunque en AmÃĐrica Latina se haya posicionado en contextos polarizados como un antipopulista. Pero fundamentalmente Vargas Llosa es un liberal clÃĄsico, tanto en lo econÃģmico como en lo polÃtico, y ademÃĄs crÃtico frente a ciertos progresismos contemporÃĄneos. Un liberal al punto de condenar el dogmatismo de los economistas que creen que el mercado es la soluciÃģn para todos los problemas en sus mÃĄs diversas dimensiones y que serÃa el camino por el que tambiÃĐn se llega al autoritarismo.
Otra acusaciÃģn injusta por la que fue seÃąalado el escritor peruano es de haber apoyado regÃmenes autoritarios. Lo que no es verdad. Al contrario, su posicionamiento polÃtico ha servido como catalizador para una autocrÃtica obligatoria dentro de la izquierda latinoamericana, en especial respecto al respaldo a regÃmenes autoritarios como el de Cuba, Nicaragua y Venezuela. QuizÃĄs, su dominio preciso del lenguaje pueda haber provocado confuciones delante de adversarios menos calificados.
Vargas Llosa sin duda fue un adversario implacable. Tanto para la extrema derecha como para la izquierda. Pero quizÃĄ, en estos tiempos, haya sido el mÃĄs inteligente, sofisticado y riguroso. Y por ello mismo, el mÃĄs necesario. No reconocer las virtudes del adversario en el campo de las ideas, y limitarse a una suerte de descalificaciÃģn panfletaria, no solo empobrece el debate: revela nuestra cerrazÃģn, como si el pensamiento polÃtico fuera apenas una cuestiÃģn de hinchada en una tarde de fÚtbol.