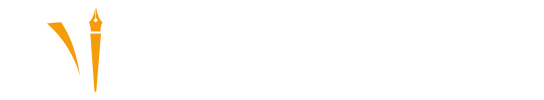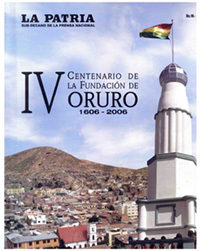Por: Miguel Angel Amonzabel Gonzales / Investigador y analista socioeconÃģmico
La inflaciÃģn en Bolivia ha dejado de ser una amenaza latente para convertirse en una realidad cotidiana que golpea a millones de hogares. Solo en el primer trimestre de 2025, el Ãndice general alcanzÃģ un 5%, mientras que los precios de los alimentos subieron un 6,92%. Estos datos oficiales esconden un drama aÚn mayor: los productos bÃĄsicos como la carne, el arroz, el aceite y los huevos han experimentado aumentos que, segÚn estimaciones no oficiales, elevan la inflaciÃģn real percibida entre un 25% y 30%. Esta presiÃģn ha desbordo las calles con cacerolazos y marchas, demandando a las autoridades locales y nacionales respuestas urgentes frente a la especulaciÃģn.
A este escenario ya delicado se suma la escasez de hidrocarburos que se estÃĄ volviendo una constante, que ha provocado filas interminables en estaciones de servicio y ha incrementado el malestar social. Las declaraciones del presidente de YPFB, quien admitiÃģ la falta de recursos para mantener la subvenciÃģn de los combustibles, agravaron la incertidumbre. Esta crisis no es solo econÃģmica, sino tambiÃĐn polÃtica y de confianza: la ciudadanÃa percibe que el gobierno no tiene un rumbo claro, y los mercados responden con mÃĄs especulaciÃģn, sobre todo en el mercado paralelo del dÃģlar, donde la cotizaciÃģn ya supera los Bs. 13.20.
Cabe preguntarse si el Movimiento Al Socialismo (MAS), en sus casi dos dÃĐcadas de gobierno, alguna vez tuvo un verdadero plan econÃģmico mÃĄs allÃĄ de las consignas. Si bien desde 2006 impulsaron el llamado Modelo EconÃģmico Social Comunitario Productivo (MESCP), en la prÃĄctica este ha funcionado mÃĄs como una narrativa polÃtica que como una estrategia estructurada. El crecimiento sostenido durante los primeros aÃąos se apoyÃģ en un contexto internacional favorable âaltos precios del gas, minerÃa y la soya, demanda externa sostenidaâ pero no en reformas profundas.
La sociÃģloga argentina Maristella Svampa definiÃģ esta fase como el trÃĄnsito del “Consenso de Washington” al “Consenso de los Commodities”: un modelo basado en el extractivismo, que permitiÃģ a gobiernos de izquierda sostener programas sociales sin alterar profundamente las estructuras econÃģmicas. El caso boliviano es emblemÃĄtico. Se promoviÃģ una expansiÃģn del gasto pÚblico y se acumularon reservas internacionales, pero se descuidÃģ la inversiÃģn en diversificaciÃģn productiva, se ahondÃģ la dependencia de los recursos naturales y se consolidÃģ un aparato estatal mÃĄs burocrÃĄtico que eficiente.
Entre 2006 y 2014, Bolivia viviÃģ un ciclo econÃģmico expansivo, impulsado por ingresos extraordinarios de la renta gasÃfera. Fue un periodo de auge visible en el crecimiento de la construcciÃģn, el alza del valor inmobiliario y el aumento del gasto pÚblico. Sin embargo, a partir de 2015, la caÃda de los precios internacionales y la menor capacidad exportadora redujeron significativamente esos ingresos. En lugar de aplicar ajustes o invertir en exploraciÃģn para recuperar el potencial energÃĐtico, el gobierno optÃģ por cubrir el dÃĐficit recurriendo a reservas internacionales y endeudamiento.
Hoy, un anÃĄlisis crÃtico obliga a preguntarse: Âŋpor quÃĐ no se fortaleciÃģ a YPFB con recursos para producciÃģn?, Âŋpor quÃĐ se mantuvo un tipo de cambio fijo artificial y la subvenciÃģn a los hidrocarburos pese a la merma fiscal?, Âŋpor quÃĐ se otorgÃģ el doble aguinaldo durante aÃąos de caÃda de ingresos? Las decisiones del gobierno en ese periodo fueron irresponsables, y tambiÃĐn lo fue el respaldo acrÃtico que recibieron por parte de organismos multilaterales que, en su momento, elogiaron al entonces ministro de EconomÃa, Luis Arce Catacora, destacando la supuesta solidez del modelo boliviano sin advertir sus debilidades estructurales.
Con Luis Arce en la presidencia desde 2020, la inercia continuÃģ. Su gobierno ha mostrado una marcada reticencia a tomar decisiones impopulares, aunque necesarias. En marzo de 2023, existiÃģ la posibilidad de aplicar minidevaluaciones controladas para aliviar la presiÃģn cambiaria, pero se eligiÃģ no hacer nada. Como consecuencia, el mercado paralelo tomÃģ el protagonismo, desestabilizando el tipo de cambio y erosionando la confianza.
En marzo de 2024, cuando ya era evidente que la situaciÃģn se salÃa de control, el Ejecutivo convocÃģ al empresariado, pero nuevamente eludiÃģ las medidas difÃciles. Ajustar el tipo de cambio oficial a Bs. 9 por dÃģlar y subir el precio del diÃĐsel a Bs. 5.50 habrÃan sido pasos dolorosos, sÃ, pero necesarios para corregir distorsiones. El costo polÃtico pesÃģ mÃĄs. El resultado fue peor: inflaciÃģn sin control y sin el beneficio de una estabilizaciÃģn econÃģmica.
El episodio mÃĄs reciente, y quizÃĄs mÃĄs alarmante, ocurriÃģ el 11 de marzo de 2025. El presidente de YPFB reconociÃģ pÚblicamente que ya no hay fondos para sostener la subvenciÃģn de los combustibles. Esta admisiÃģn, sin un plan de contingencia, disparÃģ nuevamente la incertidumbre. Desde entonces, el dÃģlar paralelo subiÃģ de Bs. 11.30 a mÃĄs de Bs. 13.20. No es que el paÃs se haya quedado sin divisas, sino que la percepciÃģn de riesgo, alimentada por la opacidad y la falta de acciÃģn, estÃĄ haciendo estragos.
Faltan apenas cuatro meses para las elecciones generales. La urgencia de actuar es extrema. El gobierno debe evitar mÃĄs errores y comunicarse con claridad. Pero la responsabilidad no es solo del poder ejecutivo. La ciudadanÃa tambiÃĐn debe elevar sus estÃĄndares. Es hora de exigir propuestas econÃģmicas viables, detalladas y creÃbles a todos los candidatos. Bolivia ya no puede votar por discursos identitarios, pasados revolucionarios o promesas vacÃas. La crisis actual exige una ciudadanÃa mÃĄs informada y una dirigencia polÃtica capaz de decir la verdad, aunque duela.
El experimento econÃģmico del MAS ha llegado a sus lÃmites. El intervencionismo estatal basado en la renta extractiva, manejado con criterios clientelares y centralistas, ha colapsado. Lo que Bolivia necesita ahora no es otro relato ideolÃģgico, sino un plan serio y ejecutable. Y sobre todo, necesita coraje polÃtico para aplicarlo.