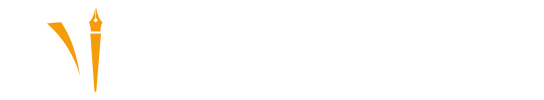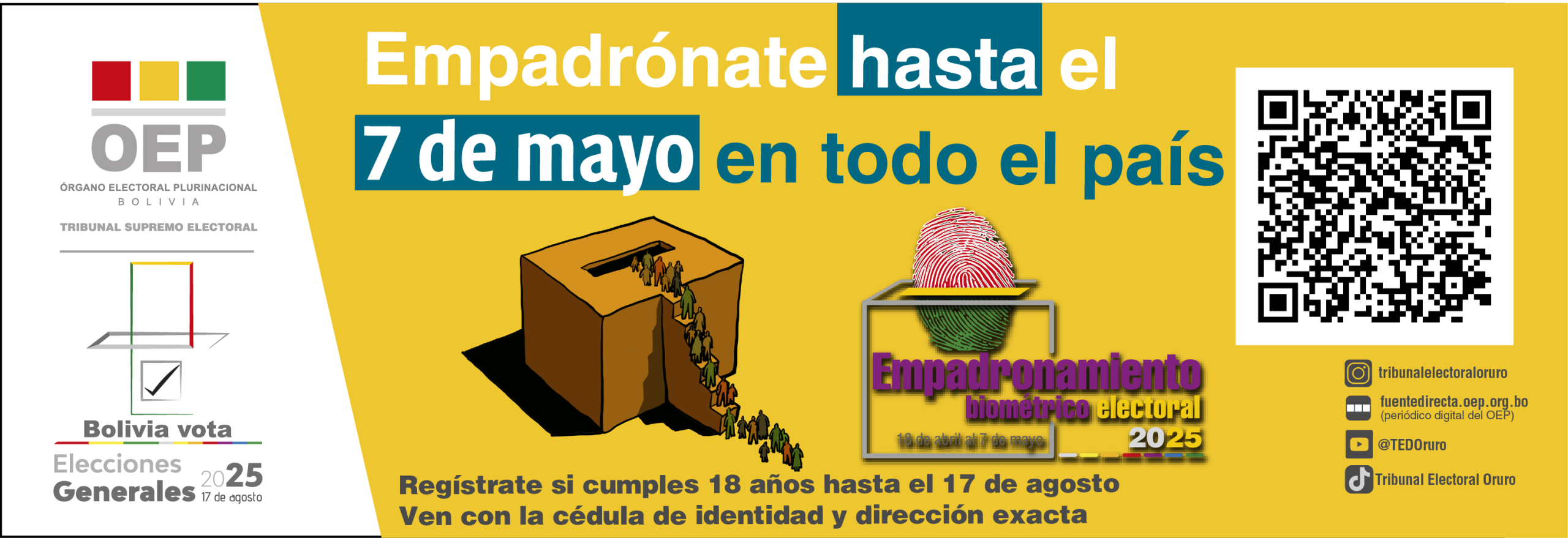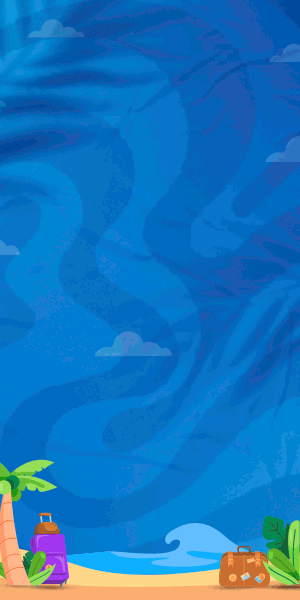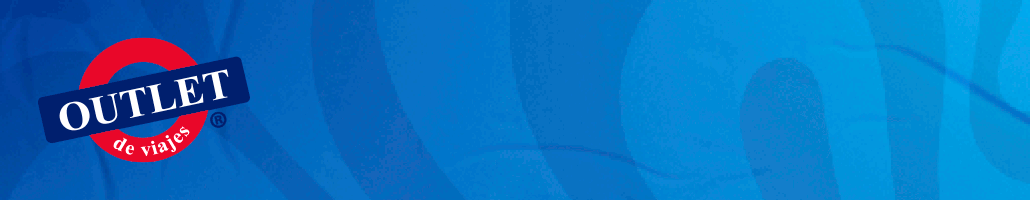La economista Amparo Balliviأ،n anunciأ³ este miأ©rcoles 16 de abril de 2025 que ha decidido declinar su precandidatura a la presidencia. Esta decisiأ³n se tomأ³ tras revisar una encuesta interna del bloque de unidad. A pesar de esto, Balliviأ،n felicitأ³ a Samuel Doria Medina, aunque dejأ³ en claro que no puede brindarle su apoyo.
Balliviأ،n explicأ³ que en la encuesta no obtuvo ni un solo punto. Tras realizar entrevistas con las empresas encuestadoras, llegأ³ a la conclusiأ³n de que Samuel Doria Medina es el candidato que ha ganado en este proceso.
Sin embargo, la economista aclarأ³ que su decisiأ³n de retirarse no significa que estأ© apoyando a Doria Medina. En una carta abierta, expresأ³: “Seguramente me acusarأ،n de indecisa y muchos etcأ©teras. Pero yo he prometido, insistentemente, desde febrero de 2024, que apoyarأ© al candidato أ؛nico de la oposiciأ³n. Hoy آ؟hay candidato أ؛nico de la oposiciأ³n? No lo hayâ€.
Situaciأ³n de la oposiciأ³n
Balliviأ،n seأ±alأ³ que en este momento hay dos candidatos de oposiciأ³n que tienen posibilidades reales de ganar las elecciones programadas para agosto. Estos candidatos son Samuel Doria Medina y Jorge Tuto Quiroga. Ambos son fundadores del bloque de unidad, pero ahora estأ،n divididos en su camino hacia las elecciones.
En este contexto, Balliviأ،n afirmأ³ que continuarأ، trabajando para lograr un candidato أ؛nico de la oposiciأ³n. Ella considera que, sin un acuerdo, el Movimiento Al Socialismo (MAS) podrأa ganar nuevamente las elecciones generales, que estأ،n fijadas para el 17 de agosto de 2025.
Papel como intermediaria
Ademأ،s, destacأ³ su posible papel como puente entre Doria Medina y Quiroga. Sin embargo, reconociأ³ que su influencia podrأa disminuir al declinar su candidatura. “Mi propأ³sito serأ، estأ©ril si uno o ambos no quieren llegar a un acuerdoâ€, afirmأ³ Balliviأ،n.
Optimismo por un acuerdo
Finalmente, Balliviأ،n enfatizأ³ su optimismo respecto a la posibilidad de alcanzar un acuerdo entre los candidatos opositores antes de las elecciones. Su compromiso con la unidad de la oposiciأ³n sigue siendo fuerte, a pesar de los desafأos que enfrenta en este proceso.