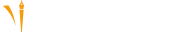José Gabriel Barrenechea/Latinoamérica21
La forma actual de medir las economías en tiempos de paz no nos sirve para comparar el potencial económico de los estados en caso de guerra. Los actuales métodos consideran en sus cálculos del PIB los recursos económicos reales y concretos que una economía puede movilizar en su provecho en cualquier territorio, incluso, así sea rival. Suman lo que le aportan los privilegios que una economía dada tiene en el sistema de relaciones económicas y políticas en el que está insertada. Contabilizan las ventajas que tiene sobre otras a resultas de que el sistema de relaciones internacionales en cuestión se haya articulado históricamente alrededor de sus intereses, o el que ese sistema de relaciones se haya conformado teniendo como modelo el propio diseño de su economía interna y su concepción ideológica de la economía.
Todas esas relaciones y sistemas de relaciones, reales o ideales, sin embargo, desaparecen cuando llega la guerra. Entonces las bucólicas economías de mercado de tiempo de paz dan paso a las economías de guerra.
Por ejemplo, hoy los EE. UU. obtienen una parte –no pequeña– de su PIB del hecho de que mucho de lo producido en la China se coloca en sus bolsas de valores, donde empieza realmente a existir. Pero es evidente que, en caso de irse los dos países a la guerra, ya la producción china no comenzará a existir en el aparato bursátil americano, sino al salir de las cadenas de producción industrial como aviones, barcos, tanques, proyectiles. Por otro lado, todos los valores bursátiles intangibles que hoy recibe EE. UU. gracias a sus ventajas en el desarrollo del actual sistema de relaciones económicas internacionales desaparecerían.
Para comparar con mayor certeza los potenciales económicos reales de las actuales superpotencias en caso de guerra, se deberían dejar a un lado los valores relacionales mercantiles, o bursátiles, y simplificar los cálculos hasta fijarse en solo tres factores: en la capacidad productiva de bienes tangibles concretos, en la capacidad innovativa y en el acceso a los recursos, las materias primas.
Porque, sin lugar a duda, en una guerra general, o proxy, entre EE. UU. y la República Popular, que el dólar sea una moneda más confiable para las transacciones internacionales que el yuan, o el rublo, no serviría de mucho, por no decir de nada. Lo que importará en caso de guerra es lo que una economía puede producir, como alimentos para su población y sus soldados, como medicamentos, o como armas, no las acciones de bolsa de los ciudadanos del estado en cuestión, y aun ni de la cantidad de metales preciosos que tengan depositados en sus bancos (importará, más bien, el acero, el aluminio, el titanio, el uranio… que sea capaz de producir).
En este supuesto caso, sería decisiva la capacidad de innovar técnicamente y no los complejos productos bursátiles que se hayan creado en las instituciones peripatéticas. E importará el acceso a las materias primas necesarias para producir bienes tangibles, no la situación privilegiada en el actual orden económico internacional en tiempo de paz.
Es por tanto un peligroso error seguir creyendo, en base a las actuales mediciones del PIB nacional, que una economía como la china, que produce 13 o 14 veces más acero que la de los EE. UU. –y otro largo etcétera de productos básicos en los que sucede lo mismo–, estaría en desventaja en caso de llegarse a una guerra, general o proxy, entre los dos superpoderes.
Tampoco es creíble que una sociedad con mayor acceso a producción material y con mayor potencial ingenieril que EE. UU., como es China hoy, se mantenga mucho tiempo más por detrás en cuanto a capacidad innovativa, por más que su sistema político incida negativamente en ello. En definitiva, con una sociedad como la de EE. UU., compuesta en lo esencial de empleados de oficina y de servicios, no puede esperarse el mantener la supremacía en capacidad innovativa frente a otra sociedad donde la proporción de individuos directamente implicados en la producción material ha crecido hasta superarla ampliamente.
El diseño político chino, contrario a la innovación, retardará el proceso, sin duda. Pero a la larga la falta de contacto de la sociedad estadounidense en particular, y en general occidental, con la realidad productiva, como transformación material concreta de la naturaleza en Occidente, incidirá negativamente en sus sistemas políticos, mientras que la situación contraria en China quizás la haga moverse hacia un sistema político más propicio a la innovación.
En cuanto al acceso a las materias primas: quizás todavía hoy los EE. UU. tengan un mayor y más fácil acceso a ellas. Pero aun si así fuera, el asunto se compensaría fácilmente en tiempo de guerra, ya que las élites occidentales han hecho lo imposible por lanzar a Rusia, con sus inmensos e inexplotados recursos, a las manos de Pekín.
La verdad es que en caso de guerra abierta entre los EE. UU. y China, que no escale a nuclear estratégica, o incluso en caso de otra guerra proxy de la segunda contra EE. UU. (al usar a Corea del Norte contra Corea del Sur, como ahora usa a Rusia en su guerra contra Ucrania; porque en realidad eso es lo que ocurre en Ucrania: China desgasta a los otros dos superpoderes globales), las economías de guerra de los dos países estarían en una relación desfavorable para los americanos, y en general para todo el bloque de sus aliados. Pero lo peor es que, a medida que pase el tiempo, esa situación desfavorable para los EE. UU. y Occidente solo podrá empeorar, si es que antes no comienzan a revertir su desindustrialización y a buscar un acercamiento con los rusos. Esté quien esté en el Kremlin.
/Latinoamérica21